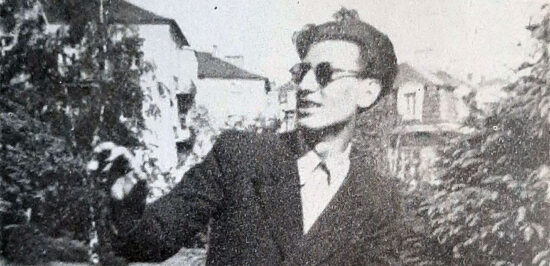Vita longa, de Mary Oliver (Errata Naturae) Traducción de Regina López Muñoz | por Gema Monlleó
Devociones. Poesía reunida, de Mary Oliver (Lumen) Traducción de Andreu Jaume | por Gema Monlleó


“Tú también puedes ser esculpido de nuevo por los detalles de tus devociones”
Soy de carácter nervioso e inquieto y me cuesta mucho encontrar espacios en los que detenerme y sentir algo parecido a la paz. Mary Oliver (Maple Heights, Ohio 1935 – Hobe Sound, Florida 2019) me lleva a este estado y consigue modular mi ritmo a un slow plácido, a un tempo que no es el de mis automatismos y que me resulta (extrañamente) confortable.
Vita longa (Errata Naturae, 2025) y Devociones (Lumen, 2025) se han publicado de forma casi simultánea y permiten un zambullirse profundo en su obra. Prosa poética uno (que conforma un tríptico con los anteriores La escritura indómita y Horas de invierno, publicados por la misma editorial en 2021 y 2022) y poesía reunida otro (según la selección de la propia autora), los textos de Oliver son siempre un compendio de versos sea cual sea la forma que adopten (“¿Quién anda ahí, el que susurra o el que aúlla, el que pisotea, o los tiernos dedos de la primavera?”).
Si algo define a Oliver es su profunda conexión con la naturaleza, el elogio del paisaje (y en él todo lo vivo, incluidas sus casas, sus mascotas, los ciclos del agua en la lluvia, en el mar, en los ríos…) que conforma una sosegada construcción espiritual entre la soledad y la calma (“es el mundo natural lo que me ha regalado un atisbo de nuestra divinidad única e inmensa; un millón de fuentes sin abrir”). Poética observacional que en Vita longa se materializa en pequeños ensayos (“cada mañana, tumulto y quietud se conjugan y crean luz”), en mini-textos a modo de casi aforismos o evocaciones/exhortaciones (ella los denomina “Lenguadinas”: “Y me gustaría ser sencilla y abnegada, como el roble”) y que se completa con algunos poemas (“Es tan larga la noche, tan lentas sus páginas. / ¿Quién sabe leerla? / ¿Quién adivinar el capítulo final, / o el epílogo?”).
Oliver, que sufrió una infancia de abusos y de cuyo infierno se escapaba a refugiarse “bajo los negros robles” cargada con una mochila de libros, vivió gran parte de su vida adulta en Provicentown (Cape Cod, Massachussets) con su pareja, la fotógrafa Molly Malone Cook, y es ese entorno natural híbrido entre mar y bosques el que se refleja en Vita longa y el que le sirve de inspiración poética (“Reina un rumor de bienvenida absoluta entre la escarcha de la mañana invernal. La belleza tiene sus objetivos, y durante toda nuestra vida y en cada estación contamos con la oportunidad -y la alegría- de descubrirlos”).
A la estela de los trascendentalistas de Concord (Nueva Inglaterra) del siglo XIX, Oliver establece una conexión casi religiosa con la naturaleza que bebe de los postulados de Ralph Waldo Emerson (“Emerson estaba convencido de que somos espíritus que han descendido a nuestros cuerpos; y de que cada ser humano era importante e ilimitado, una infinitud”), mentor de Thoreau y vecino de Nathaniel Hawthorne. Sobre Emerson y Hawthorne (“uno de los estilistas más amables de la prosa de su tiempo”) se incluyen unos breves estudios (también sobre William Wordswoth) en los que la admiración de Oliver queda patente. La “infinitud” que otorga al pensamiento de Emerson y la conexión inquebrantable con la naturaleza, que es entorno vibrante pero también interlocución, la atraviesa y es a través de ella que la poeta percibe su lugar en el mundo (“supe que formaba parte del mundo y experimenté sin trabas el hecho de estar contenida en el todo”).
Que Oliver titulase su antología poética Devociones es un signo más de su admiración ante la naturaleza, de su permanente voluntad de asombro y comunión, de su amor absoluto por lo vivo, de su, en definitiva, devoción (“Una perra viene a ti y vive contigo en tu propia casa, pero no / por ello eres su dueña, como tampoco lo eres de la lluvia, o / de los árboles, o de las leyes que les pertenecen”). La selección poética se presenta en orden cronológico inverso, de los poemarios más recientes a los más antiguos, y es tal vez porque en la madurez comienza a presentirse la muerte (“hay vida y luego un después”) que la presencia de Dios (que no de la religión o el dogma: “Tengo mi forma de rezar, como sin duda tenéis vosotros la vuestra”) es más frecuente en los primeros poemarios (es decir, los últimos) acercando su experiencia versifical a la encarnación de lo sagrado (“Conozco un montón de palabras sofisticadas. / Las arranco de mi corazón y de mi lengua. / Y luego rezo”).
En las cinco décadas de escritura que comprende la antología, Oliver ejerce de guía en un paseo que no es sólo por sus paisajes exteriores sino también por los interiores (“Agosto de otro verano, y de nuevo / me bebo el sol / y los lirios se extienden en el agua”). Andreu Jaume, editor del volumen, pone el énfasis en la “atención radical” (“la atención es el principio de la devoción”) de Oliver por/con su entorno, y es así como su mirada atenta, curiosa, admirada y tierna nos guía y acompaña (“Instrucciones para vivir una vida: / Presta atención. / Asómbrate. / Cuéntalo”). Una mirada que no se queda fuera, que no se limita a la celebración sino también al sufrimiento y a la interrogación constante, una mirada salvífica que va y vuelve de la naturaleza a la literatura y de la literatura a la naturaleza, lo que ella denominaba sus dos “bendiciones” por la posibilidad de otredad.
Poética de la sencillez y del asombro exenta de ingenuidad, elogio de lo mínimo y cotidiano (“una arañita se había colado por el ojo de la cerradura”), los versos de Oliver ensalzan el milagro de la vida (“con el tiempo las mareas serán vuestros únicos calendarios”) y me contagian un revolucionario deseo de quietud (“cada floración en un racimo de flores / contiene un frasco /de fragancia llamado Cielo, nunca envasado”). Una quietud imprescindible para tomar conciencia del lugar en un mundo compartido con las garzas de plumas blancas, con los colores de la luz, con la neblina y las olas, con los pétalos cuando estallan, con el vuelo de colibrís y colimbos, con los caracoles “en los rosados trineos de sus cuerpos”, con los zorzales que cantan y los perros que brincan, con el revolotear del martín pescador, con los riachuelos y “el olor de las agujas de pino”, con los remolinos donde brillan los peces, con el trigo y los lirios, con el juego de las nutrias en la laguna y “el chillido metálico de los halcones”, con las nubes que descargan sus fardos de lluvia, con zarigüeyas y girasoles, con el mar “azul gris verde lavanda”, con las rocas tachonadas de percebes, con los finos tallos de las zanahorias silvestres, con las extintas y aromáticas violetas de la ensenada por donde iba a la escuela tres veces por semana. (“Oh, violetas, sí tenéis significado, ¿quién va a ocupar / vuestro sitio?”).
La fusión con el entorno (“y me he vuelto la criatura de las nubes, y de la esperanza”), la precisión de sus descripciones (observaciones, devociones), convierten sus versos en un espejo literario del cosmos natural de belleza quirúrgica y suave (“a través de los árboles se oye el viento, parloteando”), sencilla pero nunca simple (“también yo sé cómo / la antigua vida posee la nueva”), espiritual en tanto que humanista, sublime en la mirada cotidiana y de invitación reflexiva en la que resuenan los ecos de Walt Whitman (“Oh, madre tierra / grande es tu acomodo, tus brazos nunca retienen”), William Wordsworth, Percy B. Shelley o John Keats (“toda la noche / floto / en los estanques bajos / mientras la luna vaga / ardiendo, / hueso blanco, / entre los tallos lácteos”), y también los de Elizabeth Bishop (“Al filo del océano / He oído esa música antes / dijo el cuerpo”), Marianne Moore, Emily Dickinson (“así que esto es el mundo. / No estoy en él. / Es bello”), y Edna St. Vincent Millay (en cuya casa vivió durante siete años mientras colaboraba en la organización de su archivo).
Leo a Mary Oliver y me siento ingrávida, igual que cuando nado (“guarda sitio en tu corazón para lo inimaginable”). La leo y una corriente de sanación literaria pausa mis ritmos (“¡Cosas! / ¡Que ardan, que ardan! ¿haced / un buen fuego! ¿Más sitio adentro / para el amor, los árboles! Las aves / sin pertenencias, que por eso vuelan”). Oliver me cobija en sus metáforas sencillas, me reconcilia con el mundo (“¿rezan los gatos mientras duermen / atontados al sol?”) y la siento como una ofrenda de tiempo y paciencia (“Oh dulzura pura y simple, ¿puedo unirme a ti?”). La intimidad de Oliver es un refugio de mareas lentas, de pájaros que trinan suave, de dioses que parecen dispuestos a escuchar las (mis) plegarias (“Y cogí mi viejo cuerpo / y salí a la mañana, / y canté”). Oliver pinta en sus poemas el Cape Cod que tanto retrató Edward Hopper, el de la calma y el de la soledad que no duele (“cuando estoy sola puedo volverme invisible”), y ahí me acomodo, en el azul que resplandece y no ciega, etérea como el horizonte que contiene (todavía) todas las posibilidades.
“En la mariposa detectamos una y otra vez la idea de trascendencia. En el bosque no vemos lo inerte, sino lo que está en ciernes. En el agua, que se marcha para siempre y por siempre regresa, percibimos la eternidad.”
Coda. Para completar la inmersión oliveriana recomiendo Nuestro mundo, Mary Oliver & Molly Malone, bellísimamente editado por Comisura (2024). Una ventana al universo compartido entre ambas con textos de Oliver complementados por fotografías realizadas por Malone.